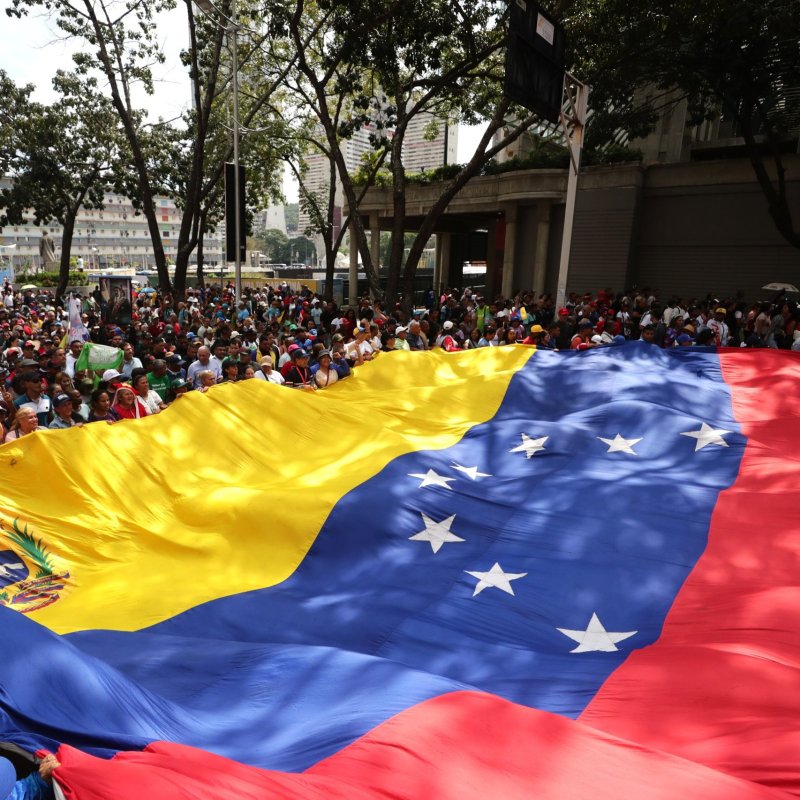La crisis política venezolana suele explicarse en clave institucional, autoritaria o ideológica. Sin embargo, estas lecturas, aunque necesarias, tienden a oscurecer un elemento estructural más profundo: desde hace casi tres décadas, Venezuela vive una lucha de clases no resuelta, en la cual los sectores tradicionalmente dominantes nunca han aceptado ser gobernados por quienes provienen de los estratos populares.
El boicot opositor a las elecciones de la Asamblea Nacional en 2005 constituyó un ejemplo paradigmático de esta lógica reaccionaria elitista frente a reglas del juego que ya no controlaba. En 2025, una iniciativa similar fue nuevamente impulsada, aunque sin lograr cohesionar a toda la oposición, como lo evidencia la participación de líderes como Henrique Capriles Radonski. Esta tensión, lejos de ser un residuo del pasado, continúa estructurando el conflicto político contemporáneo y se manifiesta tanto en el plano interno como en el internacional.
Los acontecimientos recientes —el reforzamiento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y el Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado— deben leerse a la luz de esta estructura de antagonismo social. No se trata únicamente de democracia versus autoritarismo, sino de quién gobierna, para quién y con qué respaldo social e internacional.
Una observación aparentemente trivial permite iluminar con claridad esta dimensión de clase: la relación de los principales actores políticos venezolanos con el idioma inglés. Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez antes que él, no lo domina; su manejo es limitado y forzado, reducido a expresiones memorizadas —un “peace” mal articulado, el célebre “donkey” o el “Mr. Danger” de Chávez— que delatan una trayectoria vital ajena a los circuitos de formación de la clase privilegiada. Nada de esto debería sorprender. Maduro, ex chofer de buses, encarna el origen social que llevó a amplios sectores populares a respaldar a Chávez en 1998 como un gesto de ruptura con las élites tradicionales.
María Corina Machado, en cambio, exhibe una fluidez angloparlante impecable. Tampoco ello debería llamar la atención. En países profundamente desiguales como Venezuela, hablar inglés a ese nivel suele responder a dos trayectorias posibles: haber sido educada en un país angloparlante o haber pasado por colegios privados, caros y de excelencia, donde la educación bilingüe es la norma y no la excepción. Un patrón similar puede observarse en figuras como Leopoldo López. El idioma, en este sentido, opera como un marcador de clase tan elocuente como silencioso.
Los respaldos internacionales y la naturalidad con que Machado se desplaza en los círculos de poder europeos —acentuados tras la entrega del Nobel— pueden leerse como una expresión de esta lucha de clases proyectada en un contexto internacional marcadamente eurocéntrico. Más que simples apoyos a la “democracia”, reflejan la persistencia de una élite venezolana pretensiosa —siútica, diríamos en Chile— que no solo se resiste a perder su posición histórica de privilegio, sino también a ser despojada de una herencia simbólica asociada a lo blanco y lo europeo.
En el contexto de esta lucha de clases, el posicionamiento internacional de Machado puede leerse como la expresión de una geopolítica de élites centro–periferia, en clave neo-gramsciana. En este marco, Venezuela se inscribe en la disputa entre imperialismo y antiimperialismo, en la que Machado ha manifestado abiertamente su alineamiento con Washington. Si en 2025 respalda una eventual intervención militar estadounidense contra Maduro, en 2002 hizo lo propio al apoyar el golpe de Estado en contra de Chávez.
No es un detalle menor que el golpe de 2002 se produjera poco después de la firma de contratos millonarios con China en el sector de los hidrocarburos, ni que hoy Machado haya propuesto la privatización de PDVSA, ante el America Business Forum, bajo la promesa de convertir la riqueza venezolana en una oportunidad para el capital extranjero, particularmente estadounidense.
Asimismo, Machado ha reconocido que Estados Unidos facilitó su salida del país para viajar a Oslo. Estos antecedentes abren preguntas políticas legítimas sobre la naturaleza del respaldo externo que recibe y sobre los intereses estratégicos en juego, lo que inevitablemente tensiona y pone en cuestión el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz.
La crisis venezolana, en suma, no puede comprenderse sin reconocer que es, ante todo, una lucha intransigente de clases atravesada por el idioma, la educación y la geopolítica. Negar esta dimensión no solo empobrece el análisis: contribuye a reproducir las mismas desigualdades que están en el origen del conflicto.