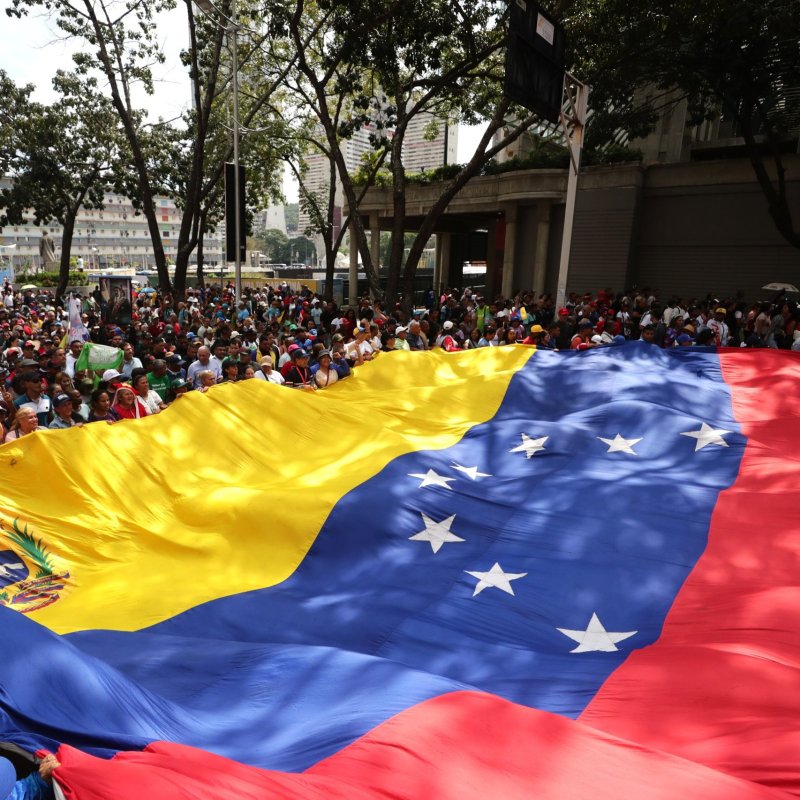La reciente gira europea del presidente electo José Antonio Kast dio lugar a una polémica tan estridente como conceptualmente pobre en la clase política chilena. En sus exposiciones, Kast denunció la proliferación de los llamados “ismos” —feminismo, ambientalismo, entre otros—, calificándolos como ideologías que derivan en lógicas extremistas, amenazan la democracia, erosionan la convivencia social y ponen en riesgo pilares fundamentales de la vida colectiva, como el derecho de los padres a resguardar a sus hijos y a sus familias.
La controversia no radica tanto en el contenido de sus declaraciones —sus convicciones conservadoras nunca han sido un misterio para nadie— sino en el hecho de que durante la campaña presidencial Kast optó deliberadamente por silenciar los temas valóricos y concentrarse casi exclusivamente en una sola cuestión: la delincuencia y la inseguridad. Tras su aplastante victoria frente a Jeannette Jara, ese silencio estratégico se rompió en Europa, y la izquierda reaccionó con rapidez, intentando erosionar el buen momento político del presidente electo reflotando el tema de la ideología, el cual, en rigor, siempre estuvo acechando, como si fuera un fantasma.
Sin embargo, desde una perspectiva mínimamente seria sobre el concepto de ideología, la defensa que hace Kast —y buena parte de la derecha— resulta intelectualmente endeble. Denunciar a los “ismos” como si la ideología se redujera a la presencia de un sufijo es un argumento espurio, sin densidad teórica ni rigor analítico. Pensar que la ideología se agota en etiquetas como feminismo, ambientalismo o marxismo no solo es incorrecto: es francamente pueril.
La ideología no se define por la acumulación de nombres ni por su adscripción a los grandes bloques doctrinarios del siglo XX —liberalismo, marxismo o fascismo—, aunque ciertamente estos lo sean. En un sentido más profundo y ampliamente compartido por la teoría política contemporánea, la ideología es el intento de los agentes políticos por hegemonizar el significado de la realidad social y, con ello, el de las prácticas políticas, presentando esa operación simbólica como si fuera una descripción objetiva, total y estructurante del mundo social.
Esa operación nunca se completa del todo. Siempre deja restos: incoherencias, vacíos epistemológicos, contradicciones internas. Y es, además, radicalmente contingente, porque está permanentemente amenazada por la contestación de otros actores que buscan imponer su propia versión de lo real. Eso es, en última instancia, la política: una disputa por el sentido común, una lucha simbólica por definir qué es lo que “está pasando” y qué debe hacerse al respecto.
Por eso, la política sin ideología no existe. La política es, por definición, una práctica de justificación y legitimación de decisiones colectivas, y esa práctica se realiza inevitablemente en el plano simbólico. En este punto existe un amplio consenso entre quienes han estudiado la ideología tras el fin de la Guerra Fría y han incorporado el giro lingüístico en las ciencias sociales: desde Michael Freeden hasta Ernesto Laclau o Slavoj Žižek. Negar la ideología es, en rigor, una de las formas más eficaces de ejercerla.
Aquí emerge una paradoja clásica de la derecha contemporánea: denunciar a sus adversarios como “ideológicos”, cargando el término de una connotación negativa y peyorativa: los ideológicos son ellos, no nosotros. Algunos incluso prefieren llamarlos “identitarios”, como si ellos mismos fueran sujetos sin identidad, lo que resulta absurdo. La identidad es una producción lingüística, y el lenguaje es precisamente lo que permite a las sociedades establecer normas de convivencia, instituciones, religiones y, en definitiva, ideologías.
Lejos de ser un actor “no ideológico”, Kast encarna probablemente el proyecto ideológico más exitoso en la política chilena desde el fin de la transición democrática. La ideología que ha logrado hegemonizar —y aquí reside su verdadero triunfo— es la ideología de la inseguridad.
Desde el estallido social, la derecha ha conseguido imponer una lectura dominante de la realidad chilena: el país vive una crisis de emergencia, marcada por la criminalidad, el desorden y la amenaza permanente. En los procesos constituyentes, esa lectura se tradujo en la noción de “octubrismo”, y su éxito se mide con claridad en un hecho contundente: toda la izquierda terminó suscribiendo, explícita o implícitamente, ese diagnóstico hegemónico, renunciando con ello a otras demandas tanto o más urgentes, como la pobreza, la desigualdad territorial o la crisis del modelo de desarrollo.
Fue en el terreno de la ideología donde la derecha se convirtió en ama y señora de la política nacional, mientras la izquierda se transformó en su gran perdedora. El fracaso del proceso constituyente no se explica solo por errores procedimentales de la izquierda, sino por su incapacidad de articular un principio ideológico unificador que evitara la dispersión de las demandas. La multiplicación de feminismos, ambientalismos, indigenismos, animalismos y veganismos —precisamente aquello que Kast hoy denuncia— no fue contenida por una estrategia que fuera capaz de suturarlos bajo un horizonte compartido, como la fraternidad o el desarrollo.
El triunfo de Kast se explica, en cambio, por haber sabido capitalizar esa dispersión y reducir el significado de la crisis chilena a una sola demanda totalizante: la seguridad. Esta demanda no solo posee una pretensión universalista, sino que opera de manera excluyente, pues en su interior no hay espacio para los “ismos” fragmentados. No requiere articularlos ni conciliarlos. La seguridad funciona como un significante dominante que ordena el campo político, jerarquiza las prioridades y clausura temporalmente la disputa por el sentido.
La ironía final es evidente: Kast denuncia la ideología mientras encarna una de las operaciones ideológicas más exitosas de la historia política reciente de Chile. Y ese es, precisamente, el núcleo del problema de una izquierda que permanece dispersa, sin capacidad —ni voluntad— de disputar hegemónicamente el significado de la realidad social.